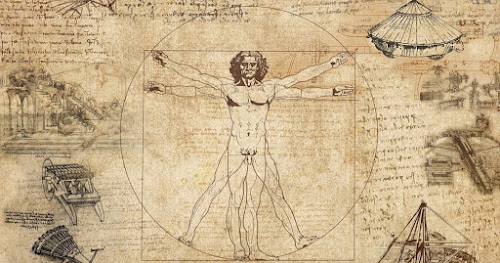A Raúl Villalba Redondo, con quien comparto tantos puntos de vista.
Dedico ratos sueltos de mis vacaciones a
expurgar la biblioteca. Todas las bibliotecas van creciendo con el paso del
tiempo: junto a los libros que vamos a leer, y que aguardan ya su turno,
contienen los libros que ya hemos leído, y de los que nos resistimos a
desprendernos con la secreta esperanza de volverlos a leer y revivir el
placer que nos proporcionaron. Las bibliotecas no crecen por un afán de
acumular, sino por la necesidad de conservar lo que enriquece nuestra vida.
Pero con los años nos hacemos más exigentes y
se hace inevitable la selección. Retenemos entonces los que suponen para
nosotros una compañía imprescindible, y damos a los otros la probabilidad de elegir
nuevos lectores con los que perpetuar su misión.
Yo he dedicado los primeros días de mis
vacaciones a la dolorosa tarea de mirar atrás y cortar amarras. Y he comprobado
algo que ya sabía: que son los más antiguos, los que nos acompañan casi desde
que abandonamos la infancia, los que siguen siendo compañeros inseparables. En
ellos aprendimos las primeras emociones, la primera experiencia intelectual.
Aún recuerdo mi primera lectura de Platón, el deslumbramiento de asistir al
desarrollo paulatino de un pensamiento luminoso. O la conmoción ante la grandeza
y la miseria humanas de la mano de Shakespeare. O la belleza de valores
intangibles en los versos de Calderón. Y la admiración por figuras cumbre de la
historia de la humanidad, biografías en las que aprendíamos la posibilidad real
de valores humanos como “esfuerzo”, “magnanimidad”, “heroísmo”.
Todo esto es un equipaje valiosísimo para
comenzar a andar por la vida, esa vida de la que decía Ortega que consiste en
“lo que hacemos y lo que nos pasa”. “Lo que nos pasa”, que depende muchas veces
de lo que hacemos, y “lo que hacemos”, que depende siempre de los recursos de
que disponemos, recursos que se multiplican cuando tenemos a nuestro alcance la
experiencia acumulada de las grandes figuras que nos precedieron. Ésta es la
importancia que tienen los clásicos, la razón de su lugar privilegiado
en la formación de la persona.
Me temo que los que comienzan ahora su
formación no acceden a todo eso. Ha caído sobre los clásicos una espesa manta
de ignorancia y de prejuicio, un “telón de acero” que priva de sus frutos a los
que deberían sacar de ellos el máximo provecho.
Urge recuperarlos. Especialmente,
urge recuperar a los filósofos. Lo propio de la Filosofía es enseña a pensar.
Es una actividad cuyo ejercicio no se puede dar por descontado. Julián Marías
recordaba sus clases con Ortega en la Universidad, y cómo, ante una pregunta
planteada, les animaba a pensar, a "darle otra vuelta". Y otra. Y
otra. “A la tercera –confesaba Marías- era decididamente difícil”.
Cuando se renuncia a pensar las funciones de la razón las asume la imaginación. Y entonces se llega a la conclusión de que
lo que no se puede imaginar no existe, y de que lo que puede ser imaginado puede
existir. Naturalmente, con ese planteamiento el fracaso está garantizado: aunque no
se puede “pensar”, concebir, un ser que sea hombre y caballo a la vez -porque
ser a la vez racional e irracional es una contradicción- podemos, sin embargo, imaginarlo
perfectamente. Y al contrario, aunque no podemos imaginar –con alguna
precisión- un ser espiritual, es perfectamente concebible.
Y la consecuencia, al final, es que nos
encontramos con una moral de sentimientos, sin principios; con una visión de
lo particular, sin llegar a generalizaciones. Viviendo de metáforas, en lugar de en la
realidad; con opiniones, en lugar de con verdades; con prejuicios, en lugar de
con conocimiento. Nos encontramos, en fin, con toda esa multitud de monedas
falsas que circulan hoy en el mercado intelectual.
Opinones en lugar de verdades. Ya habíamos pasado por eso, volvemos al principio. Esto es lo malo de renunciar a la Filosofía: que nos convertimos en nuestros antepasados. Necesitamos regresar a Parménides y a Sócrates. Porque ahí delante está Altamira.